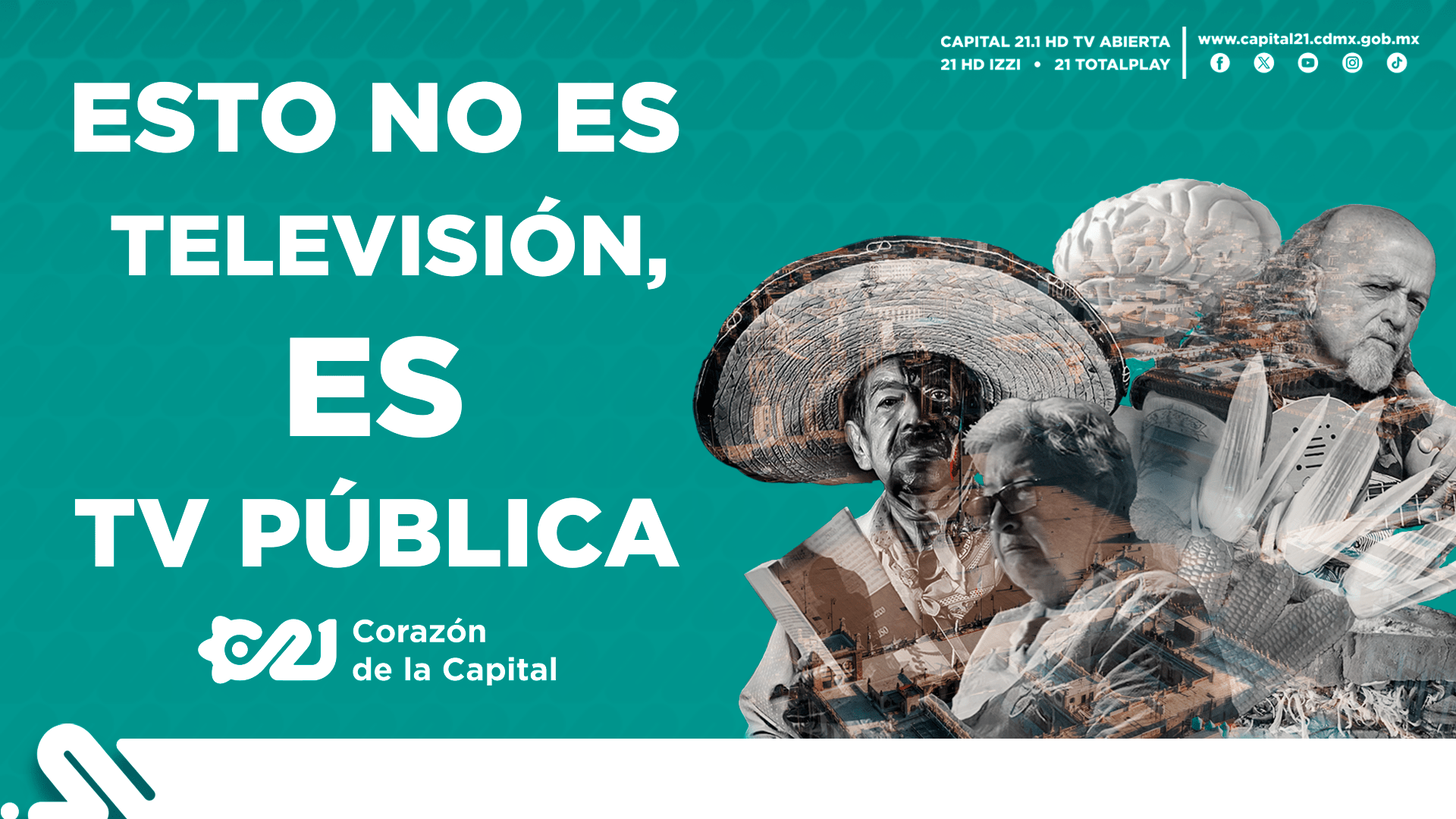Opinión
Cartas al Centro Histórico | Los pájaros de Manzanares
“Los niños de Manzanares me recuerdan a los sonidos que hacen los periquitos verdes cuando anuncian la presencia de un extraño”

Salí de metro Zócalo directa a la calle de Carranza que cuadras después se convierte en Manzanares, eso no lo sabía hasta que comencé a ver que los letreros en las esquinas cambiaban. Preferí reconocer los locales por sus colores y formas que por sus nombres. Quería aprenderme el camino formando mi propio trayecto.
Por las banquetas la atmósfera musical cambiaba cada 100 metros y un par de veces las canciones se encimaron y perdí el ritmo al caminar. Ese día llevaba calma y tiempo de sobra antes del taller, aunque también nervios y sudor en las manos.
De los dos lados de la calle, aparecían y desparecían tiendas de telas aterciopeladas, con lentejuelas y estampados de flores coloridas como los manteles de las comidas corridas. Un desfile de listones de colores y muestrarios de ojitos que bailaban con el viento. Pasillos espesos de vegetación de plástico, enredaderas frondosas y palmas robustas que no me dejaban ver el final de los pasillos, composiciones florales que me recordaron a los colores de la ropa que usaba cuando era niña; pasteles y combinaciones experimentales de amarillos, azules y naranjas.
Las esquinas develaban jarcerías, no sé por qué siempre están en las esquinas o tal vez sólo ha sido una coincidencia mía con ellas. Observé un montón de zacates colgando del techo y junto a ellos trapeadores y cubetas brillantes. Henequén y pinzas para detener la ropa en los tendederos. Regaderas verdes de elefantes de plástico, plumeros sacudidores, y rollos de jergas a la venta por metro. Las jarcerías me emocionan tanto como las papelerías, pensé, pero en realidad de lo que me estaba dando cuenta, era de que quería visitar todas las tiendas que había recorrido con mis ojos también con mis manos.
Dos cuadras antes de llegar al número 25, crucé el tianguis de uñas falsas y planchado de cejas, estaba sorprendida por el olor a silicón que desprendían los pasillos al aire libre, y después de tanta insistencia realmente me pregunté si no necesitaba un planchado de cejas exprés.
Llegué a Manzanares 25, Moisés me abrió la puerta y nos saludamos como los dos extraños amables que éramos. En el momento que entré, me pareció un lugar que sin duda me era familiar pero que no había visto antes. Óscar, mi amigo, ahora jefe, me presentó a las niñas que estaban a su alrededor, servimos agua en sus vasos sosteniendo el garrafón y me dio un recorrido guiado por el lugar.
Manzanares es un patio inmenso que se comunica con las puertas de los salones, todos los trayectos conducen al patio y en él hay un montón de árboles frutales en macetas gigantes que contrastan lo gris con lo verde. Un peral, un níspero, un durazno y un limón resguardan las paredes de Manzanares y al mismo tiempo son sombrillas que dan refugio al cilantro, perejil y albahaca que habitan a un costado de las raíces compartiendo maceta y nutrientes.
El patio es el lugar de encuentro, ahí los niños juegan a las atrapadas y se comen una guayaba o un plátano a la media tarde. Es el espacio donde se desplazan de un taller a otro o es donde permanecen cuando deciden volarse una sesión. El patio está lleno de sonidos, pasos y palabras.
Para el taller de artes y plantas, que es el nombre que le puse a la serie de actividades que hacemos juntas, las niñas, los niños y yo, no hay un lugar fijo. Es ambulante y transitorio, podemos comenzar en una esquina y terminar a 20 pasos de ahí. También podemos utilizar los salones, la biblioteca y su jardín interno, siempre me ha parecido necesario cambiar de paisaje cada media hora, movernos, estirar, respirar y volver a concentrarnos en la actividad.
Óscar me contó sobre sus deseos de convertir Manzanares 25 en un lugar que no tuviera las paredes blancas. ¿Cómo que los niños no pueden pegar sus dibujos en las paredes?, me explicaba y mas que explicar, imaginamos muebles y tendederos gigantes para poder colgar todos los dibujos de las niñas y los niños.
Quería recordar todo lo que había visto en la calle de Manzanares-Carranza, porque la mayoría de los materiales tenían la posibilidad de convertirse en experimentos y diversión para las niñas y niños. Me imaginé excursiones a las tiendas de telas, a los niños haciendo refugios debajo de las mesas con cortinas colgando. Niñas gritando y corriendo llenas de tierra, con las rodillas raspadas y una sonrisa en la cara.
Llevaba tres semanas en Manzanares cuando comenzó la pandemia. Apenas me estaba acostumbrando a un paisaje nuevo, lleno de emociones contradictorias y algunas veces confusas, como si me encontrara inmersa en un bosque de niebla; con los suéteres suficientes para el frío que se siente al amanecer, pero demasiado temprano para ver con claridad.
Los niños y las niñas hoy, un año más tarde, resuenan en mi cabeza como pájaros que sobrevuelan pensamientos. De algunos recuerdo su nombre, de otros su semblante o las palabras que me dijeron. Tengo fresca la imagen y la sensación de lavarle las manos a Ema y a su vestido lleno de pintura roja. A un niño que siempre me acompañaba a todos lados mientras me platicaba de su vida, y sobre el local de artesanías de Oaxaca que tenían sus papás justo enfrente de la calle. De Ángel y su gesto duro que delataba afecto, y cobijo. Y de las niñas que se escondían en el baño para no entrar al taller y preferían contarse su día reunidas y atravesadas por las paredes de los sanitarios.
La última conversación que recuerdo fue sobre los rumores del COVID, su esparcimiento y su posible llegada, y más que eso; de su invención. Una niña me dijo bastante segura de sus palabras que el COVID no existía, que era una gripa más fuerte, y que sin duda lo había inventado Trump. De sus argumentos no tuve duda y tampoco pruebas, ese día sonaron convincentes para mí. Quería escucharme igual de segura de mis palabras cuando ese día más que el resto les insistí que se lavaran las manos. Ahora no puedo creer la cantidad de veces que me lavo las manos al día, un año más tarde. Lo que sí creí fue que la siguiente semana volveríamos a vernos, pero no pasó.
La cuarentena inició abrupta como un azotón de puerta, o como cuando entiendes el significado de la muerte. Siempre he creído que los niños dejan de serlo cuando la entienden; por dos cosas: una, porque eso me pasó a mí, dos, porque los niños siempre viven en el presente, en lo inmediato, su futuro son los próximos cinco minutos, decidir a qué quieren jugar o si ya va a llegar su mamá.
Los niños de Manzanares me recuerdan a los sonidos que hacen los periquitos verdes cuando anuncian la presencia de un extraño, se enciman sus voces y alcanzan todas juntas una sola voz, que es fuertísima. Ni siquiera vale la pena intentar silenciar sus gargantas, prefiero mirarlos y esperar a que encuentren su propia calma.
Las infancias de Manzanares son parvadas de aves distintas, que a veces tenía la fortuna de ver pasar y otras veces se quedaban un rato mirando o jugando entre ellas. Espero que pronto encuentren en el número 25 un lugar seguro, como el nido de las oropéndolas, de fibras resistentes, que les permitan emprender su vuelo y siempre tener un lugar seguro a donde llegar.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Por una 4T mundial

Por: Alberto Schneider
Toda guerra tiene costos enormes. Por supuesto, el mayor son las vidas humanas perdidas y las personas heridas físicamente y, en mayor o menor medida, el sufrimiento de la sociedad involucrada. Los daños asociados a la guerra son incuantificables en toda su extensión si tomamos en cuenta, por ejemplo, la secuelas psicológicas y emocionales, las discapacidades, las enfermedades asociadas a la insalubridad y a otros factores que tienen efectos a largo plazo, como los daños ecológicos.
El Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, por ejemplo, estima que la huella de carbono asociada a todas las actividades anteriores (construcción de fortificaciones, túneles, etc.) y posteriores (reconstrucción) a la guerra en Gaza es comparable a la quema de 31,000 kilotoneladas de carbón, suficiente para alimentar alrededor de 16 plantas de energía a carbón en un año.
Por su parte, la organización Amigos de la Tierra reporta que los bombardeos intensivos provocan la quema y deterioro del suelo, matan árboles y deforman sus frutos, además de provocar que la materia orgánica desaparezca con la consecuente pérdida de fertilidad. Los cultivos se deterioran también debido al impacto de la maquinaria pesada que conlleva a la compactación del suelo, la sequedad, la pérdida de humedad y el incremento de la salinidad en suelo y agua. Todo ello ha dañado, de manera irreversible quizás, la producción agrícola y ganadera de Palestina sin contar con la destrucción de sus olivares y cosechas.
Actualmente somos testigos, como nunca antes, de dos gravisimas guerras. El genocidio difundido en tiempo real contra la población palestina, no sólo en Gaza sino también en Cisjordania, y la guerra en Ucrania, en la que ya han muerto más de 100,000 personas. Pero estos terribles escenarios no son los únicos.
De acuerdo con el Índice Global de Paz 2024, existen 56 conflictos armados en el planeta, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial, con 92 países involucrados en guerras fuera de sus fronteras, la mayor cantidad desde el inicio del IPG (2008).
A consecuencia de estos conflictos armados, 110 millones de personas son actualmente refugiadas o desplazadas internas y 16 países albergan a más de medio millón de refugiados cada uno. Tan sólo en África hay al menos 18 conflictos armados, nueve de ellos de alta intensidad por sus efectos devastadores. Sólo en Sudán se estiman 10.7 millones de desplazados; el el Congo, unos 8 millones. En Gaza, se estima que además de las más de 50,000 muertes directas, hay al menos 150,000 adicionales por enfermedad, falta de atención médica, inanición y deshidratación. Según Unicef y Save the Children, alrededor de 20,000 niños siguen bajo los escombros.
A pesar de esta catástrofe humanitaria, la maquinaria de guerra avanza a pasos agigantados. Estados Unidos ha aumentado su presupuesto militar hasta casi el billón de dólares y la Unión Europea lo ha elevado hasta el 3% del PIB conjunto, aproximadamente.
El impacto global de las guerras en 2023, según el mismo IGP24, es de 19.1 billones de dólares, 13.5% del PIB mundial, lo que equivale a 2,380 dóares por persona. Esto representa un aumento de 158,000 millones de dólares, impulsado en gran medida por un crecimiento del 20% en las pérdidas del PIB a causa de los conflictos. Por el contrario, el gasto en consolidación y mantenimiento de la paz ascendió sólo a 49,600 millones de dólares, menos del 0.6% del gasto militar total.
Así, la economía de guerra se fortalece para los principales productores de armas mientras otros sectores, algunos clave en la economía local y regional, colapsan. Por ejemplo, en Alemania, prácticamente en recesión, tan sólo en el primer semestre de este año han quebrado casi 2,000 empresas, mientras que Reinmetall, el principal fabricante de armas y sistemas militares, registra un resultado operativo 90% mayor que el año pasado y cuenta con una cartera de pedidos por completar por casi 49 mil millones de euros, más de un billón de pesos.
Esta cruel realidad sólo es posible debido al intento de Estados Unidos por mantener su hegemonía militar y económica en el hemisferio occidental y la consecuente amenza de una guerra generalizada en el mundo. Entre sus fortalezas están las armas, el dólar y su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En este escenario, resulta de la mayor trascendencia la postura de México en la Organización de las Naciones Unidas, expresada recientemente por Alicia Bárcena, quien todavía representaba a México en ese foro. Sin una transformación radical del organismo internacional, pero pricipalemente del Consejo de Seguridad, la ONU seguirá siendo un escenario de utilería frente a la escalada armada en múltiples frentes y la peor crisis humanitaria en la historia.
Eliminar el veto y democratizar los órganos decisorios de la ONU, como lo ha plateado nuestro país, será la única manera de que el conjunto de naciones transite hacia un organismo actuante en la consecusión de su finalidad última: promover y asegurar la paz mundial.
Es absolutamente inadmisible que Israel haya asesinado a más de 200 trabajadores de la ONU, prohibido la entrada a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y bombardeado a los Cascos Azules en el Líbano, sin que haya posibilidad de sancionarlo en la propia ONU. México ha puesto el dedo en la llaga; es necesario que se logren los consensos necesarios para avanzar en un sistema de naciones que responda a los intereses de los pueblos del mundo.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Elección popular de jueces en el mundo
¿Qué lecciones puede aprender México de las votaciones populares de jueces en el mundo? Los casos de Bolivia y Kenia

México decidió votar a más de 1400 cargos judiciales, jueces, magistrados y ministros en 2025, se trata de un proceso novedoso e inédito en el mundo. Pero, ¿cuáles son los ejemplos más cercanos a la elección popular de jueces en otras partes del mundo?
El caso más parecido se encuentra en América Latina. En 2011 Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elegir jueces y magistrados mediante voto popular, como parte de un proceso impulsado por el gobierno de Evo Morales para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites.
Dicha novedad se dio después de la refundación del Estado en la promulgación de la Constitución política del Estado en 2009 y pasaron de ser la República de Bolivia.
Establecieron a nivel constitucional que cuatro órganos del Poder Judicial se eligieron por voto popular; estos son el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Pero la ciudadanía no confío demasiado en el ejercicio: de poco más de 5 millones de empadronados, el 42.34% fueron validos .
Para la politóloga boliviana, Valeria Duarte, la elección de jueces en principio significa un aumento de la participación ciudadana para ejercer derechos políticos, “si bien hubo mucha aceptación también es cierto que hubo mucha incertidumbre por cómo iba a funcionar esta dinámica“.
En ambas elecciones han habido más votos nulos que favorables a los candidatos (42% en 2011 y 53% en 2017).
Duarte tiene una explicación a esto: la campaña mediática de la derecha para desincentivar el voto. “Trataron de deslegitimizar mucho el proceso electoral a través de la desinformación… porque la oposición sostenía que estas elecciones no deberían ser válidas y se hizo una campaña mediática muy grande por el voto nulo“.
Bolivia, un Estado de derecho frágil
De acuerdo con el índice de derecho 2023 elaborado World Justice Project (WJP), donde se califica de 0 a 1 el Estado de Derecho más fuerte, México tiene una calificación de 0.37 en justicia civil y ocupa el lugar 131 de 142 países evaluados. Mientras que en justicia penal ocupa el lugar 132 con una calificación de 0.26.


En el mismo índice ubica a Bolivia en el lugar 140 en justicia civil y 141 en justicia penal. Además, en el índice histórico general de adhesión al Estado de derecho Bolivia pasó de tener una calificación de 0.41 en 2015 a 0.37 en 2023; por lo que se ubican en el lugar 131 del ranking general.

Ante el cuestionamiento de que los datos evidencian que el sistema judicial boliviano no mejoró con el voto popular, la politóloga considera que “no solo es el acceso a elegir jueces y magistrados sino que también hay una serie de reformas que tienen que existir en el estado desde las reformas a nuestros códigos penales“.
“Porque okay, tú eliges a tu juez pero las reglas siguen siendo las mismas, entonces ¿qué tipo de dinámica judicial es la que tienes? Sigues teniendo las mismas reglas de juego, si bien eliges y puedes prevenir cierto tipo de corrupción o conocimiento entre una élite judicial de antes aún no estamos cambiando el sistema judicial en su totalidad“, advierte Duarte.
La reforma más radical desde la Revolución Comunista
Para Tim Ginsburg, especialista en derecho internacional y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, el caso mexicano es algo nunca antes visto y al hacer memoria no duda en decir que “es la reforma judicial más radical que se me ocurre, tal vez desde la revolución comunista”.
Pero cuando se le pregunta por casos que hayan combatido la corrupción de los sistemas judiciales menciona un caso poco conocido: Kenia. El país africano tuvo una reforma democrática a principios de este siglo y una nueva Constitución en 2010.
Una de las cosas que propusieron era lo que llamaron “investigación de antecedentes” (vetting). Se creó la Junta de Jueces y Magistrados establecida por el Gobierno de Kenia como resultado de la Ley de Investigación de Jueces y Magistrados, un proceso mediante el cual se determina la idoneidad de un juez o magistrado en ejercicio para continuar prestando servicios en el Poder Judicial.
Vetting significa “hacer que todos los jueces se sometan a un proceso donde su historial es examinado muy de cerca para asegurarse que no cometieron violaciones a derechos humanos y que no fueron corruptos “, dice Ginsburg, quien platea esta experiencia como ejemplo para el caso mexicano.
De acuerdo con el World Justice Project, Kenia pasó de una calificación en adhesión al Estado de Derecho de .45 en 2015 a .46 en 2023, ocupando el lugar 101 de la clasificación general. Mientras que México ocupa el lugar 116 y pasó de una calificación de .47 en 2015 a .42 en 2023.

Además, en el apartado de ‘ausencia de corrupción’, el país africano se ubicó en solo 3 escalones arriba de México que se encuentra en el lugar 136 de 142, le sigue Bolivia en la posición 137. Por el contrario, Dinamarca se encuentra en el primer lugar.

¿Qué lecciones puede aprender México de elecciones populares de jueces en el mundo?
“Apropiarse de la participación, apropiarse de la democracia y politizar a la gente que si se necesita”, responde Valeria Duarte luego de dos procesos electorales en Bolivia.
Por otro lado, una de las lecciones sobre el voto popular la dejó Estados Unidos, donde pasaron a elegir jueces en algunos estados a finales del siglo XIX en una época donde tenían un Poder Judicial corrupto, que con el tiempo se estabilizó, hasta colocarlo entre los 30 Estados de Derecho más fuertes.
El profesor Ginsburg apunta que una de las cosas que sucede últimamente en Estados Unidos es que en tiempos de elecciones los jueces que son votados responden más a las demandas de ciertas políticas; por ejemplo, es más probable que dicten la pena de muerte.
Pero en este sistema también ha habido casos de corrupción judicial “porque tienen que conseguir el dinero para realizar estas elecciones y la lógica de las elecciones es que hay que responder a la gente“, resalta el profesor de la Universidad de Chicago.
Finalmente, Ginsburg reconoce que el problema de la reforma al Poder Judicial es que “es una forma de pensar y abordar el problema a muy corto plazo porque estás haciendo una reforma permanente a la Constitución mexicana, y en un futuro podría haber otra fuerza política que esté del otro lado y entrará y elegir a los jueces que desharán todas estas valiosas reformas que harán ahora“.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Terror a domicilio
El martes 17 de septiembre cambió radicalmente la seguridad de las personas en el mundo. Israel inauguró un nuevo capítulo en la guerra

Por: Alberto Schneider
El martes 17 de septiembre cambió radicalmente la seguridad de las personas en el mundo. Israel inauguró un nuevo capítulo en la guerra, al utilizar como arma de guerra en Líbano un dispositivo de uso masivo que cualquiera puede tener. El terrorismo de Estado adopta una nueva modalidad: convertir a ciudadanos comunes en bombas.
Desde su fundación, Israel ha atacado a Líbano de múltiples maneras. Una de las más terribles fue en 1982 cuando se apoderaron de una franja de territorio libanés como “zona de seguridad”. Esa ocasión atacó con su ejército y con las Falanges Cristianas maronitas y del Ejército del Sur de Líbano, sus aliados: la masacre de Sabra y Chatila. En cuatro días los cristianos atacaron varios barrios de Beirut y más de 3,500 personas fueron asesinados a mansalva. Mientras los falangistas arrasaban, el ejército israelí cortaba toda ruta de escape a los pobladores.
En este contexto se crea Hezbolá, la milicia chií o chiíta, con respaldo de Irán. Desde entonces no han cesado los enfrentamientos y las avanzadas israelíes sobre territorios libaneses. Es hasta el año 2000 que Israel se retira del territorio ocupado hasta las fronteras designadas por la ONU, pero continuaron las hostilidades con ataques y escaramuzas, asesinatos selectivos, sabotajes y terrorismo, hasta octubre del año pasado.
El 17 de septiembre todo cambió. Hasta ahora, la guerra en todos sus frentes se había desarrollado con armas “convencionales”. Es decir, si bien la tecnología ha permitido que las armas sean cada vez más efectivas, potentes y devastadoras, seguíamos viendo aviones, tanques, cohetes, rifles, granadas y demás pertrechos, tal como los hemos casi desde la primera guerra mundial.
Ya no más. El martes 17 la guerra dio un giro muy relevante para entrar en una nueva fase, como lo admitió el general en jefe de las Fuerzas de Defensa Israelí. Alrededor de 3,000 beepers o buscapersonas, presuntamente comprados por Hezbolá, estallaron simultáneamente en el Líbano. Estos aparatos, considerados por muchos como obsoletos frente a los teléfonos, siguen siendo útiles en situaciones difíciles. El mayor mercado en el mundo está relacionado con servicios médicos de urgencias, equipos de rescate, emergencias, bomberos y otros; en situación de guerra, son aún más útiles. Muchas de las víctimas pertenecen a estos sectores.
Al día siguiente estallaron cientos de radios portátiles de dos vías, conocidos como walkie-talkies. Se reportan también radios en automóviles, páneles y baterías solares, aunque no hay confirmaciones definitivas. Por lo pronto, el saldo es de más de 30 muertos (dos niños) y cerca de 4,000 heridos. Para terminar el trabajo, desde el jueves 19 Israel ha realizado el más intenso bombardeo sobre Líbano en la historia, con la misma lógica de Gaza: arrasar.
La guerra se expande e inaugura una nueva modalidad de terrorismo de Estado. Si bien Israel no ha reconocido explícitamente la autoría de los atentados, el comandante de las Fuerzas de Defensa Israelí, Joav Galant, felicitó a sus fuerzas por la efectividad de sus acciones y anunció que tiene otros “recursos” más.
Por su parte, el fabricante taiwanés Gold Apollo, propietario de las patentes de los modelos de beepers o buscapersonas que estallaron, anunció que los modelos usados están descontinuados y que vendió derechos de uso a una empresa en Hungría, BAC Consulting. Anunció, también, que demandaría a Israel por el mal uso de sus productos. El gobierno taiwanés ha requisado la empresa y anuncia investigaciones exhaustivas. El daño a toda su industria electrónica -su fortaleza- es inmenso. La empresa japonesa que produce los radios portátiles que estallaron también ha iniciado acciones legales.
Sin embargo, aún no es del todo claro cómo se realizó este atentado. De acuerdo con el New York Times, BAC Consulting, es una empresa fantasma creada por el Mossad, con sede en Hungría, que manipuló los dispositivos antes de enviarlos al Líbano. Afirma, también, que se crearon al menos otras dos empresas fantasma para ocultar la verdadera identidad de las personas que crearon los aparatos.
Otra posibilidad, como apunta el exagente de la CIA y propietario de ZeroRisk International, Tony Loughran, en entrevista para el medio CNA de Singapur, es que alguna empresa del Mossad haya intercambiado los embarques en algún punto de su traslado. Afirma que, como en otros muchos sectores, agencias de inteligencia operan empresas, principalmente de servicios, para llevar a cabo operaciones encubiertas. Lo que sí parece estar confirmado hasta el momento, es que las baterías estaban cargadas con tetranitrato de pentaeritritol (PETN, por sus siglas en inglés). Un material explosivo muy potente, que se activó mediante un código enviado como mensaje. El artefacto es siniestro por varias razones.
Por un lado, la baja mortalidad del atentado indica que está diseñado no tanto para matar, sino para dejar a las víctimas con secuelas de por vida. Al timbrar, las personas toman el aparato para leer el mensaje y les estalla en las manos cerca de la cara. La mayoría de las víctimas -médicos, enfermeras, bomberos, niños y personas comunes– perdieron manos, brazos, ojos y parte de la cara. Otros más sufrieron graves heridas en hígado, riñones, bazo, estómago e intestinos por traer el beeper en la cintura. Con los radios los daños fueron en cara y manos. Como dije, más de 4,000 heridos, la enorme mayoría de ellos civiles sin un vínculo claro con Hezbolá, que recibe un golpe tremendo.
Pero más allá de la tragedia, el hecho de que los atentados se hayan realizado con un aparato de uso civil abre una nueva etapa en la concepción de lo que es la guerra. La facilidad con que cualquier persona sea no sólo un blanco sino una amenza oscurece aún más el panorama. En estos atentados terroristas se usaron cargas explosivas, pero se podrían usar armas químicas y biológicas. Nada lo impide. Estados Unidos y Gran Bretaña ya han usado armas nucleares -Japón; Serbia, Irak y Ucrania (uranio empobrecido)-, armas químicas y biológicas -Cuba, Irak, Siria, Congo y Sudán, para mencionar algunas de las que más documentadas. Periodistas y médicos locales sostienen que el brote de polio en Gaza es parte de la guerra biológica de Israel.
Estos atentados no sólo abren la puerta a una nueva modalidad la guerra, el terror a domicilio. Sino que ponen en entredicho a la industria mundial de aparatos electrónicos y aplicaciones a distancia. ¿Qué confianza tienen los fabricantes occidentales si sus cadenas de suministros, tan diversificadas y descontroladas, pueden ser utilizadas para introducir este tipo de dispositivos?
Como vemos, estos hechos tienen repercusiones inmediatas en un enorme sector de la economía mundial -quizás deberíamos decir en todos los sectores. Cualquier persona puede ser no sólo un blanco, sino una amenaza potencial. Cualquier aparato electrónico es ya un riesgo, así sea un teléfono, una cafetera, un equipo de diálisis o un avión, por mencionar al azar aparatos susceptibles de ser intervenidos desde su fabricación o en su transporte y usados como arma. La multiplicación de las cadenas de suministro y sus innumerables intermediarios, bajo la razón del mero costo-beneficio, abre hoy una interrogante crucial. ¿Qué fabricante puede hoy garantizar al 100% la seguridad de sus productos?
La guerra económica, financiera y comercial contra Rusia y China ya ha tenido un enorme impacto negativo en empresas y países de todo el mundo, principalmente occidentales. Entre otras razones, dañaron cadenas de suministros y obligaron a redirigir compras y buscar nuevos proveedores (también a inventar vías para eludirlas). Los pedidos de Hezbolá coinciden con la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos. Sobre todo, a empresas chinas proveedoras de partes y componentes electrónicos, que fueron redirigidos a Taiwán y otros proveedores. Por supuesto, China ya anunció que realiza investigaciones a fondo de todos sus proveedores occidentales, lo mismo que ha comenzado a hacer un gran número de países árabes y asiáticos. El golpe es, sin duda, demoledor. El mundo es hoy mucho más inseguro que nunca.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosPaso a paso para obtener el Certificado de Vacunación COVID-19
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosConsulta cuándo podrás vacunarte contra el Covid-19, según tu edad
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosRegistro de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores; paso a paso
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosNueva ubicación de kioscos para pruebas COVID en la CDMX
-

 Sin categoríaHace 2 años
Sin categoríaHace 2 añosAsí se tramita el cambio de la tarjeta de pensiones por la del Banco del Bienestar en la CDMX
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosCDMX y Edomex a semáforo rojo; suspenden actividades no esenciales
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosGobCDMX realiza padrón de rezagados en vacunación contra COVID-19
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 años¿Cómo registrarse para recibir la vacuna anti COVID en CDMX?