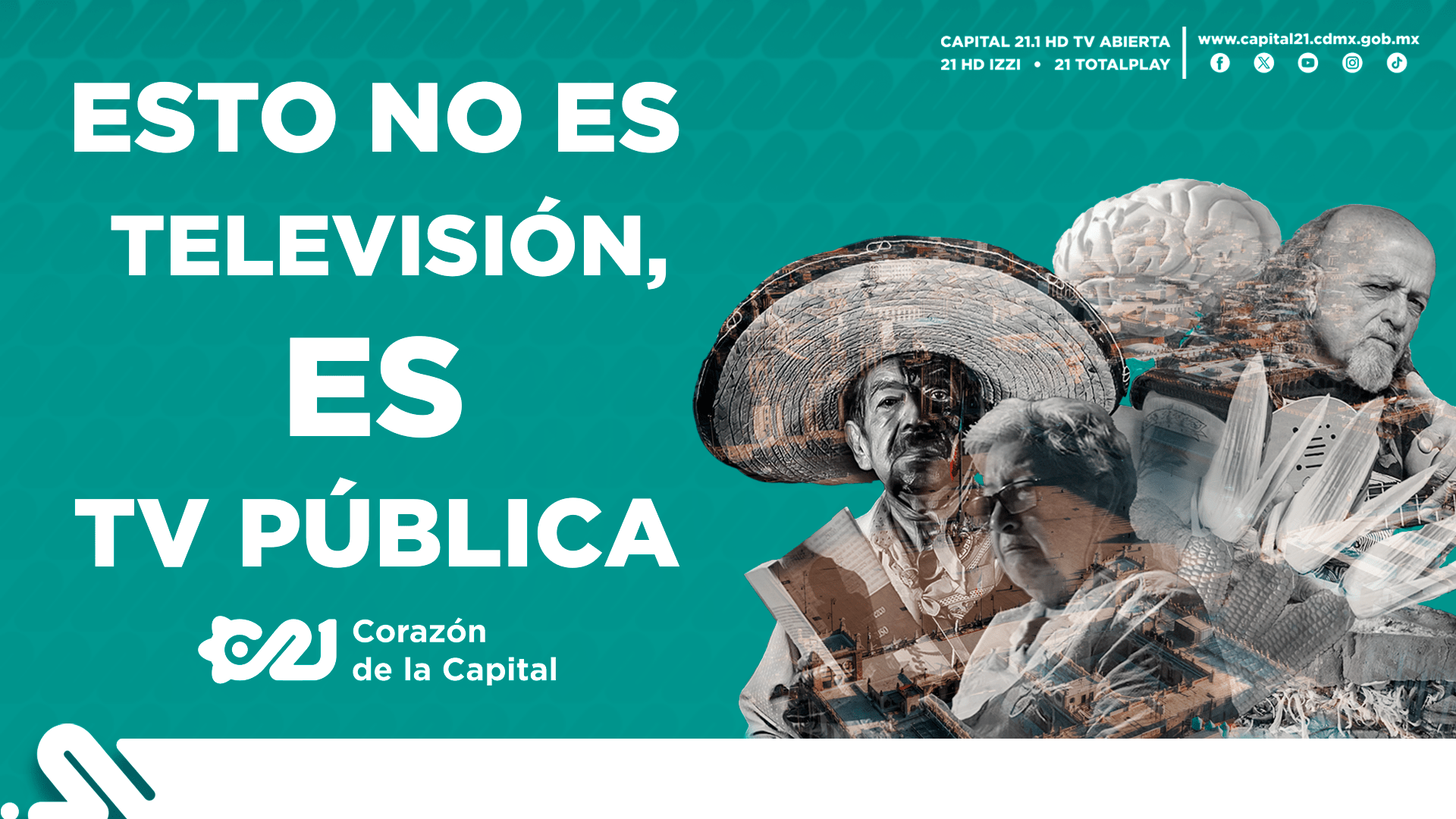Opinión
Cartas al Centro Histórico | Román y la tribu de los huérfanos
“Yo me llevo bien con Román. Siempre me ayuda en la clase cuando asiste, corta las hierbas de olor de las macetas”

Llegar a Casa Manzanares es una odisea especial: uno se baja en el Metro Merced y trata de encontrar la calle, pero para ello tiene que sortear un laberinto de puestos con mercancía diversa: tenis, ropa, utensilios de cocina, herramientas, lencería y películas porno.
Si tomas la salida del Metro equivocada entonces penetras en la profundidad del Mercado de La Merced, en medio de las carnicerías y los altares sorpresivos y magníficos a la Santa Muerte.
Ya en la calle de Circunvalación, el recorrido a contraflujo de los autos es un paseo delirante por el erotismo decadente: las tiendas de productos milagro para la falta de vigor masculino, propio de nosotros los “rucos”, no dejan de anunciar el conjuro con altavoces que pregonan: “El amor dura, lo que dura dura.” No solo eso, además están las tiendas de lencería femenina cuando menos audaz y los hoteles de paso, además de las expertas del “outsourcing” sexual, con su mirada provocativa en busca de cerrar negocio.
En estos recorridos soy presa del miedo y de una sensación de inseguridad que me provoca ese entorno desconocido, el cual percibo peligroso y hostil. Hasta que llego a la Casa Manzanares, lugar de nuestros destinos.
Siempre que llego al lugar me posesiona un fantasma silencioso. No sé si vive en la casa y se esconde detrás del portón o si deambula en la calle frente a la capilla del Cristo de la humildad. El caso es que cuando me ve se acerca sigilosamente mientras firmo mi entrada en la libreta de control y su cuerpo sutil se funde con el mío. Aunque yo todavía puedo ver a través de los ojos de mi cuerpo, escuchar con mis orejas y hablar con la lengua y la boca, él está en mí, controla mis gestos y el movimiento de mis brazos y piernas.
Camino y atravieso el umbral de la entrada hasta llegar a la cocina, y a lo largo del trayecto mis extremidades deben cargar a varias niñas y niños colgados. Siempre me arrebatan la bolsa con los insumos, la cual dejan en la mesa y todos se dedican a expoliarla sacando cada uno de los ingredientes mientras gritan:
—¡¿Qué vamos a preparar, qué vamos a preparar?!
Luego toman todos y cada uno de los utensilios de los estantes: prensas para tortillas, batidores de globo, pinzas para pan, cuchillos de plástico, recipientes de acero y hasta los saleros vacíos para jugar con ellos.
El fantasma me deja operar mi cuerpo libremente para trabajar en el taller, así que reparto ingredientes y enseño a picar verduras y frutas, a amasar harina y a usar la batidora y la licuadora para distintas preparaciones. Se trata de un juego creativo, como cuando hacemos galletas.
Después de batir la mantequilla con la azúcar glas y la harina en nuestra batidora, cada niño toma un trozo de pasta dulce y se pone a jugar para hacer formas variadas de caras, flores, peces, gatos y hasta una sirena de mantequilla que después horneamos.
Una vez que hemos terminado de preparar los alimentos y es hora de pasar a la mesa o de repartir los panes y galletas, el fantasma vuelve a tomar el control de mis movimientos y de mi voluntad. Se solaza alimentando a todos los niños, repartiendo hasta el último espagueti con generosidad.
Muchas veces me pregunto si las niñas y los niños ven al fantasma que me posee y si les parece simpático o le tienen miedo. En una ocasión salí de dudas con un par de niñas. Ellas se quedaron a hacer la limpieza al final de la clase y comenzaron a discutir.
—Tú lava los platos mientras yo barro el piso.
—Ni que fueras mi mamá para darme órdenes! Mejor yo barro el piso y tú lavas los platos.
—¡Ya quisieras que yo fuera tu mamá! La tuya está fea y vieja. Y dice mi mamá que vende pura lencería pasada de moda en su puesto.
—Pues mi mamá no es vieja. Es la tuya la que parece abuelita. ¿A qué edad te parió? ¡Si tu hermana mayor ya tiene hijos grandes! A tu mamá le deberían decir Santa Ana, no solo por lo vieja, sino por aguantarte a tí ¡grosera chismosa!
—¡Grosera chismosa eres tú! Pero la verdad está re feo lo que venden en su puesto, no sé cómo sacan su gasto.
—¡Pues mi ropa es de Zara!
—¿De Zara? ¡De Zaragoza! Las dos niñas se ríen y por fin llega a un acuerdo.
—Está bien, tú barres y yo lavo, al fin que son poquitos trastes.
—Vamos a terminar rápido, y le pedimos al profe que nos de las galletas que sobren después de repartirlas con los compañeros.
Yo sigo la conversación que se prolonga durante todo el aseo del salón de clase. Escucho los albures y los chistes y percibo una camaradería espontánea entre las dos niñas. El fantasma también las escucha, pero no se resiste y a través de mi boca suelta un:
—¡Ira ira, que se estira! ¡Ora ora, que se atora!
—¡Se mamó, pinche profe!
—¡Es usted bien barrio! —y todos estallamos en carcajadas.
Constato que el fantasma es banda y las niñas lo quieren. Está en su propio jugo. Hasta que le hacen la pregunta incómoda:
—¿Verdad que sí nos podemos llevar las galletas que sobren?
—Es que hay que darle a nuestra mamá y a nuestra abuelita.
El fantasma ya está en modo barrio y me obliga a decir:
—¿Qué no eran la misma?
—No se manche con la mamá de Suri! Está viejita y le decimos la Santa Ana, pero solo en el puesto.
El fantasma no cede, así que toma la bandeja de galletas y da una porción generosa a las dos niñas, pero después reparte el resto con los demás. La mayoría de ellos las guardan para dar a probar a sus mayores y presumen con orgullo diciendo:
—Las hice yo.
Muchos niños varones también logran ver al fantasma. Álvaro, el más ingenuo, juega con él a que es su papá. Así lo presume a los demás y le pide al fantasma que siempre se despida de él diciéndole “nos vemos más tarde en la casa, hijo.”
Ángel tiene miedo de jugar con el fantasma papá porque le recuerda al suyo propio que acaba de morir y que era malo porque le pegaba. Así que yo abogo por el fantasma y le digo a Ángel que él no es un papá, sino un papucho. Así se queda tranquilo.
Con Max el fantasma es juguetón y cariñoso, pues le tolera los gritos de “¡Su puta madre, se mamó!” y lo envuelve con mis brazos cariñosamente cuando lo ve triste y con las lágrimas en los ojos.
Pero con quien tiene una relación especial es con Román. Román es niño o quizás ya no. Sobresale a todos con su estatura y con su fuerza. Su sudor ya no huele agrio como el de los pequeños. Por el contrario, es penetrante como el aroma del puesto de sopes. Sus ojos negros son pequeños y sus cabellos parecen un erizo joven. Siempre que llega al salón toma mis lentes y mi sombrero y se los pone. Le gusta hablar con Siri, la de mi teléfono, le dice groserías y ella siempre le contesta “No entiendo” y él se carcajea con la mandíbula batiente.
Yo me llevo bien con Román. Siempre me ayuda en la clase cuando asiste, corta las hierbas de olor de las macetas, las usamos en el agua de sabor y en las salsas; y hasta va a la tienda a comprar azúcar si se nos acabó.
Pero con el fantasma tiene su propia historia. Pues mientras el fantasma reparte comida a diestra y siniestra, Román quiere repartirla solo entre los que trabajaron en el taller. O bien se quiere reservar una parte de los panes y pasteles para disfrutar entre los niños aplicados. Y cada vez que llegan uno o dos despistados, cuando todo se ha terminado, el fantasma saca la reserva de Román para compartirla con ellos y él siempre se enoja. Román lo regaña, le explica al fantasma que eso está mal, que así no son las cosas, que siempre hay que quedarse algo de lo que se ha cocinado.
Un día Román no soportó la liviandad del fantasma y explotó. Habíamos hecho un pastel grande que repartimos entre todos los niños, más uno pequeño con la masa que sobró y que Román escondió. Cuando algunos golosos quisieron repetir rebanada, Román se apresuró a cerrar las puertas de la cocina y les pidió a algunos de sus compañeros que cuidaran que nadie más entrara. Tomó uno de los cuchillos rojo sangre y descargó seis golpes certeros en el pecho del pastel escondido. Con energía se enfrentó al fantasma y le dijo: “este pastel no lo vas a repartir con nadie que no seamos los que estamos aquí. Nada de dárselo a los niños de afuera que ya comieron su rebanada. Y quiero que te lo comas junto conmigo”.
El fantasma se asustó, su espectro temblaba dentro de mi cuerpo; así que yo, conciliadoramente, decidí tomar a bocados la rebanada mientras Román hacía lo propio. Su furia cedió al gozo de comer un buen postre, pues el pastel era de chocolate relleno fresas rebanadas agridulces y una crema batida suave y dulce como el helado de vainilla.
Román quedó satisfecho con su conquista al haber desplegado su fuerza y su determinación frente al fantasma y por haber compartido el pastel con nosotros. Al terminar de hacer la limpieza me devolvió mis lentes y mi sombrero y se despidió con una gran sonrisa en su rostro.
Yo me quedé sorprendido y con ganas de ser su amigo para siempre, para evocarlo cada vez que necesite de su fuerza prodigiosa.
Al salir de casa Manzanares el fantasma salió de mi cuerpo para quedarse una vez más en su hogar. Y por primera vez se comunicó conmigo y me susurró: “hoy aprendiste algo.” Su voz espectral me pareció muy familiar. Era la voz de mi papá.
Opinión
Cartas al Centro Histórico | Nueva crónica marxiana
“Tal vez, de esa fue la manera en la que, mitad destino mitad decisión propia, llegué hace algún tiempo a la Casa Manzanares. Un espacio centenario, de gruesos muros y largas historias”

Hizo ya tiempo que se está colonizando Marte exitosamente, buena nueva. En 2010 se fundó la AEM (Agencia Espacial Mexicana) que tuvo en 2016 un presupuesto de más de 90 millones de pesos. El costo presupuestal de atender al compromiso para erradicar la pobreza extrema en México sería muchísimo más alto. Pero claro, siempre fue más fácil y divertido decir “estuvimos participando en la carrera espacial” que, “estuvimos erradicando la pobreza”. Además, México necesitaba tener satélites. Porque si no perdería dinero.
¿Combatir la pobreza? ¿Costo-beneficio? ¿Podría yo hacer algo en contra de la carrera espacial y/o la pobreza? Este tipo de reflexiones y otras algunas cuantas más, tal vez me condujeron por los caminos del teatro. El teatro me llevó al trabajo con el cuerpo y éste me paseó por los caminos de la acrobacia y los malabares. Después por los senderos de la docencia, la exploración y hoy de la escritura.
Tal vez, de esa fue la manera en la que, mitad destino mitad decisión propia, llegué hace algún tiempo a la Casa Manzanares. Un espacio centenario, de gruesos muros y largas historias, “primer casa habitación de la ciudad de México”; que pre pandemia, recibió a niños y niñas de casi todas las edades, vecinos del área de La Merced, aquí por el mero centro de la ciudad. Pero para mí se convirtió como una expedición a otro planeta puesto que era un área bastante desconocida para mí y para algunos más.
Día Cero: Me comentan.
—¿Quieres dar un taller? Es para niños.
—¿Qué tipo de niños?
—Creo que es en La Merced, hijos de las prostitutas y de los que atienden los puestos del mercado.
—Mmmm (pensé)… sí, claro que sí.
Recuerdo y trato de recordar, pero me es difícil. Llegaron unos mensajes. Claro, de una alegre mujer, redondita y de cabello chino color castaño que, por cierto, después me enteraría que es mi vecina. En ese momento ella era la encargada. Me contaba de los pormenores y, como ya era costumbre en 2019, se me hizo llegar la “ubicación” por “What’s”. A cambio me pedía tanto plan de trabajo, como CV y una junta en las instalaciones de la “Casa Manzanares”. La famosa “CASA MANZANARES”.
Día uno:
Aquel día de la junta, muy probablemente en abril o tal vez marzo, transporté mi persona en el “transbordador espacial subterráneo metro” hasta el Zócalo capitalino, de ahí tomé a pie por Corregidora y decidí dar vuelta en la “segundo callejón de Manzanares”, grave error, estaba por atravesar un pequeño hoyo negro, bueno, pero salí avante. Recordé que ese día no me pasó nada, pero me dio mucho miedo, eso sí. Y finalmente llegué, amarticé, me detuve frente a una gran puerta de madera en la mera esquina de la calle Manzanares, que es la prolongación de Venustiano Carranza en el primer cuadro de la ciudad y el “tercer callejón de Manzanares”.
Ya me había tomado el tiempo de revisar por la web alguna información. Parecía ser que era una casa tipo “Matusalén”, con más de 400 años de historia. Y al haber entrado yo quedé erguido ahí, contemplaba la casa, y tuve mi primera vez con ese maravilloso edificio. Dentro de esta primera exploración pude divisar por ahí, en medio del patio, una lápida de un “quién sabe quién”, que debe estar guardada. Recorrí todos los salones y dimensioné su pasado. Observé las paredes blancas que habían sido recién remodeladas. Había colonizado Marte.
Día dos:
Conozco a los maestros compañeros, a Emma, a Ximena, a Zudy, a Víctor, a Nare y a Max, entre muchos otros. Y prontamente me doy cuenta ante el reto de proporcionas “dantescas” que estaba frente de mí. De cierta manera yo era el marciano que exploraba una galaxia totalmente desconocida.
Día tres:
Me ahogo, me asfixio con la densa atmosfera de este relativamente hostil lugar, pero ya nos hemos acostumbrado, los chicos y yo, a la densidad de este planeta, la cual se nutre en el acto de quitarnos los zapatos para hacer nuestras acrobacias.
Día diez:
Comienzo a fluir con el espacio, nos hemos refugiado en el riguroso trabajo del salto de cuerda, que nos proporciona competitividad, atención y demanda de energía extrema.
Día cien:
Aquí es donde realmente aparece nuestro amigo protagonista de estas expediciones. Lo primero que resalta de él es su confianza y su manera de hablar.
—Hola profe ya se la sabe, aguante “vaaaara” maestro. Chale ¿No tiene 10 baros que me preste “maistra”? Es que no he comido. “Horita” organizo todo no se preocupe.
Un ser de mediana edad, tal vez 10 o 11 años, regordete y con los pelos de lanza, casi siempre con sudadera y las manos en las bolsas, definitivamente buena persona. No conozco a su madre pero tengo la impresión de saber quién es. Una señora que trabaja en una galaxia cercana, un mercado aledaño de puestos de belleza y cosmética interestelar. Una señora de grandes pestañas y proporciones amplias, grandes pestañas metalizadas dignas de las lunas de Saturno. Nunca me la han presentado, pero yo sé que es mamá de Max, no me cabe duda.
—Max, ten cuidado con el Bastón.
—Ay maestro como da lata.
—Ya basta Max, puedes lastimar a alguien.
—Ya profe ¿Por qué me quita el bastón? Démelo.
Entonces Max se abalanzó sobre mí con la finalidad de obtener el bastón antes confiscado, nada más que hábilmente y a velocidad supersónica tuve a bien evadirlo firme y contundentemente con la palma de la mano. No sé qué pasó, pero Max salió revotando y cayó en la superficie planetaria, en los cuadritos de fomi que recubren algunos de los salones. Evidentemente a cada acción pertenece a una reacción. La tercera de Newton.
—Hijo de tu “tal por cual”. Ahora si va a ver, ya te la pelaste carnal, le voy a decir a mi primo y se va a hacer cargo de ti, ya valió, ya valió neta.
—Ya cálmate, Max, luego hablamos.
Y me fui, al acabar mi clase, un poco triste y preocupado a mi casa, francamente angustiado. Pensando que ahora me había ganado mi “Bullying” personal o ¿sería yo el tal “Bullying”? Pensaba, más que sentirme en peligro, que ese pequeño niño ya no me iba a perdonar y que al contrario de cómo es planeado, en vez de apoyarlo lo estaba decepcionando. Cabizbajo y meditabundo, un poco taciturno, así es cómo pasó mi fin de semana entero. Pero llegó entonces el día de la nueva expedición, presentarme a mi clase de nuevo.
Día ciento uno:
Llegué con miedo, no por los primos de Max, sino por la agreste sensación de ser odiado por un infante. Entonces vi a Max y sin bacilar fui a querer conciliar mi problema, debo aceptar temeroso todavía.
—Maestro le pido una disculpa.
—¿Sí, de verdad Max, de qué?
—No pos, de ese día.
—Max, amigo, yo también te pido una disculpa, no te quise empujar, pensé que te habías enojado.
—Yo pensé que usted se había enojado, profe.
Entonces comprendí que Max y yo éramos iguales, humano y extraterrestre, extraterrestre y humano. Él tal vez también se fue a casa temeroso de perder un ¿amigo? que lo ha estado acompañando estos últimos meses. Entonces sentí como mi alma descansó y tal vez también haya descansado la de Max. Quién sabe, quizás no hace falta “colonizar” Marte, hace falta “colonizar” la tierra y nuestros corazones también. Gracias Max.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Cartas al Centro Histórico | Mo…
“Pienso que un par de líneas no podrían dar cuenta de la vida de Mo, de lo crudo de su historia y de cada una de las veces que dejaba entrever con sus gestos todas las violencias que la atravesaban”
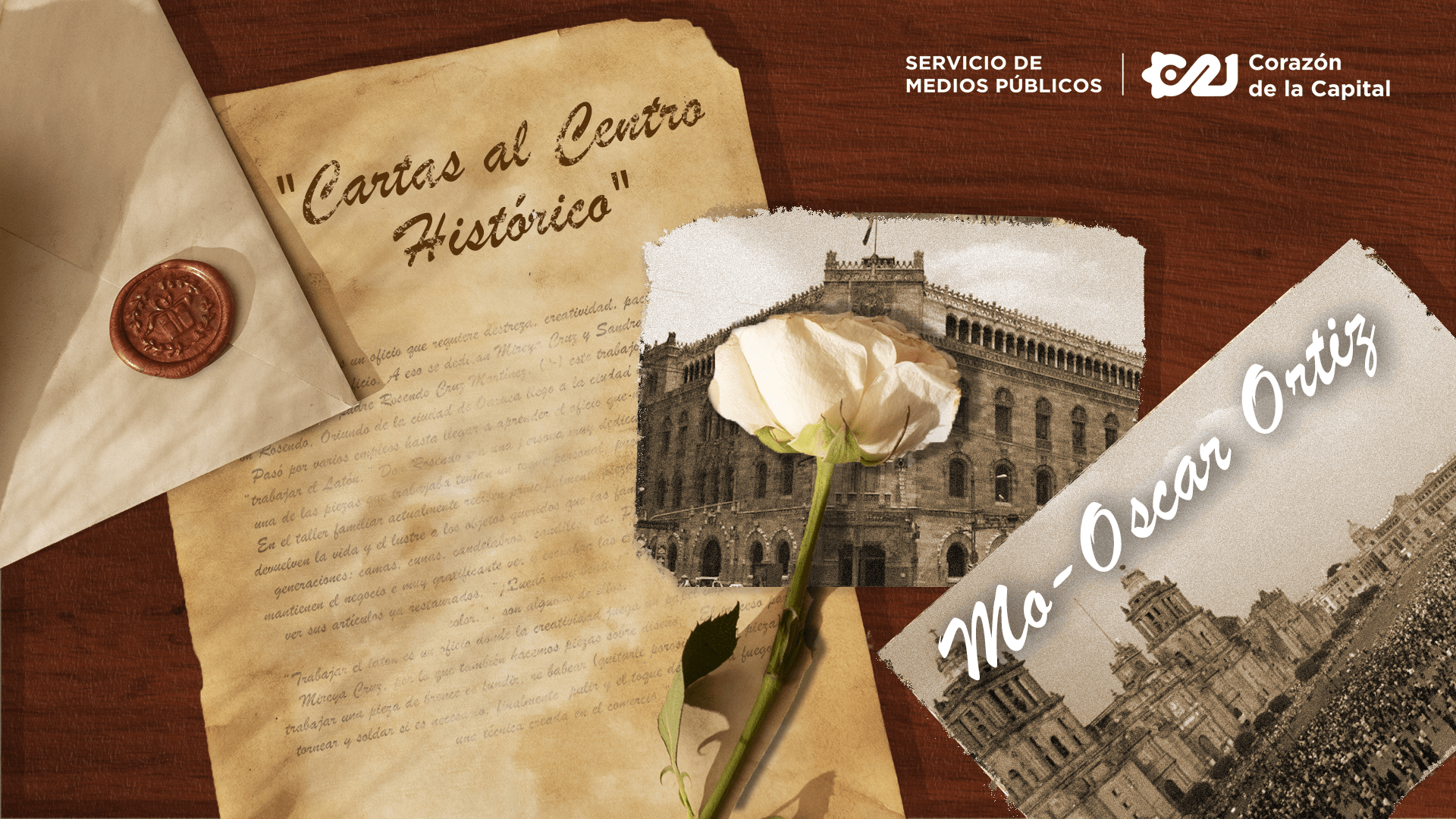
—¿Cómo dices que te llamas?
—Mo
—¿Mo?
—¡Mo!
—¿Quieres una mandarina?
—¡Mo!
Conocí a Mo apenas dos semanas después de comenzar a trabajar en Manzanares. En aquellos días éramos a menudo rebasados por la cantidad de niñas y niños que llegaban a la casa debido a las vacaciones. Cada mañana, más puntuales para dejarlos que para recogerlos, los padres llegaban a Manzanares para entregarnos a sus hijos, despidiéndose distraídamente de ellos para después salir deprisa a sus lugares de trabajo.
Mo y su familia regresaban a la ciudad después de haber pasado una larga temporada en casa de su tía, creo que en el Estado de México. Entró corriendo con sus chanclitas rosas y con las manos sosteniendo sus pantalones, que siempre le quedaban grandes, se abrió paso entre un montón de niños que se arremolinaban alrededor de la bolsa de fruta que en aquel momento me encontraba repartiendo, empujó a un niño más grande que ella y le gruñó a otros tantos hasta que logró acercarse para exigir dos mandarinas.
—Mo, por favor no le pegues a Celia
—¡Mo!
—Espera tu turno para saltar la cuerda
—¡MOOOOOOOOOO!
—¡Maestro, Mo siempre quiere que le hagan caso!
Yo observaba a Mo mientras masticaba con sus mejillas rellenas de gajos de fruta y los ojos cerrados por el goce. En realidad, no sabía si ese era su nombre, pero desde el principio quedó claro que aquellas dos letras significaban muchas cosas en su mundo. Mo para pedir agua, Mo para decir su edad, Mo para avisar que quería ir al baño, Mo era también su frase más amistosa y la forma que tomaba su llanto. Con el tiempo, todas las niñas y niños se acostumbraron a llamarla Mo y a temer sus arrebatos de enojo, que después de un par de días ya eran su firma personal.
—¡Maestro! ¡Mo se volvió a comer mis papas!
—Mo
—¿Por qué dices eso? Se las pudo haber comido cualquiera, te dije que cerraras bien tu mochila.
—¡Pues lo digo porque Mo tiene las manos llenas de chilito, mire nomás maestro! ¡Castíguela!
—¡Mo!
La comida era siempre un tema delicado con Mo. Si alguien llegaba a descuidar sus alimentos durante el día, era probable que no volviera a verlos nunca más y encontraría, en cambio, un rastro de migajas y mochilas abiertas desperdigadas por el suelo. Por supuesto, muchas veces la encontré saqueando los cajones de la oficina, donde solíamos guardar algunas bolsas de golosinas que repartíamos como premios al final del día. Su barriga hinchada y su cara a la vez desafiante y tierna siempre delataban sus fechorías.
—¿Me ayudas a repartir la comida con los demás, Mo?
—¡Mo!
—¡Gracias!
—Maestro, ¿ya vio? ¡Mo está ayudando a repartir las galletas!
Pienso que un par de líneas no podrían dar cuenta de la vida de Mo, de lo crudo de su historia y de cada una de las veces que dejaba entrever con sus gestos todas las violencias que la atravesaban. No podría transmitir tampoco el miedo que me daba verla marcharse y no saber si la volvería a ver al día siguiente. La seguía con la mirada mientras ella corría hasta la esquina de la calle y se metía en la cantina disfrazada de lonchería, donde su madre trabajaba. Cuando pasaba por ese sitio al final de la jornada, siempre la veía llorando, jalando la pierna de su madre, sentada en medio de la acera, o en las piernas de algún extraño.
Dejamos de ver a Mo un día en que el mundo se paralizó y nadie pudo volver a salir de su casa. Durante algún tiempo supe, gracias a Moisés, el señor que cuida la puerta de Manzanares, que ella y sus hermanos iban todos los días al edificio con la ilusión de entrar, sólo para encontrarse con un portón cerrado y la promesa de que pronto regresarían los talleres. Pero sólo fueron algunas semanas, después no volvimos a tener más noticias.
Ayer regresé a Manzanares. Recorrí el camino con la mirada atenta, esperando encontrar algún rostro conocido o escuchar alguna risa familiar entre el barullo cotidiano de la zona. Cuando pasé al lado de la cantina no alcance a ver a nadie, si acaso algún viejo con la mirada perdida en su vaso de cerveza. Moisés me recibió con la noticia de que Mo y su familia se habían marchado a Oaxaca desde hacía dos meses. Nadie supo decir a ciencia cierta con quién se habían ido o quién los esperaba allá. Si este tipo de escritos exigieran un final apropiado definitivamente no sería este. Es por eso prefiero quedarme con el sonido de sus pasos corriendo en los salones y con las notas de su risa cuando se entregaba sin miedo a su infancia.
—Mo, ¿quieres construir una casa?
—Emma, maestro, me llamo Emma.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Cartas al Centro Histórico | ¿Qué hacer con tanta violencia?
“Así hay menos violencia, porque nadie se siente superior a nadie y todo trabajo es digno”

En el mundo de la cocina somos muchas mujeres. Todas estamos acostumbradas a que nuestro papel puede estar en los fogones. Y pues eso es bonito si te gusta cocinar y nadie te obliga a hacerlo. Pero no siempre es así: muchas veces escuchamos a compañeras que pues la verdad preferirían hacer otra cosa pero no le dieron una oportunidad.
A mi me sucedió con lo de la belleza, quería aprender a peinar, hacer bases, tintes, uñas, maquillaje y pues tuve la oportunidad de hacerlo. Trabajé un tiempo en La plaza de la belleza en La Merced. Y luego por gusto regresé a la cocina a un restaurante también en el Centro Histórico.
Pero creo que el problema viene de la familia, ahí los padres y los hermanos pues terminan obligando a las mujeres a hacer lo que ellos no saben o no quieren hacer. Y por eso a nosotras nos ponen a cocinar, a lavar los platos o a lavar la ropa y luego a planchar. Y también a hacer la limpieza. Pero todo eso pasa no porque nuestros parientes sean malas personas, sino porque no pensamos si eso está bien o mal y solo por inercia lo hacemos.
Así que yo propongo hacer como una ronda, platicar con las alumnas y los alumnos de las clases. Todos usamos el Metro. Y pues ahí hay unos anuncios que hablan de violencia contra las mujeres. Hay uno que me parece bien claro, pues está un hombre viendo la tele sentado en su sillón y su mujer está lavando los platos. Y la frase dice: “creer que eso es cosa de mujeres es violencia.” Y pues es verdad: ¿Por qué solo tenemos que hacerlo nosotras por ser mujeres? Así que pienso preguntarles a las mujeres si eso que muchas viven está bien o mal y por qué. Para que vean que en realidad es un problema si creen que eso debe de ser así.
Y pues buscarle soluciones al problema. ¿Cómo podría ser diferente? ¿Cómo te sentirías cómoda? ¿De que serviría que se repartiera entre todos el trabajo de la casa?
Y pues ya que están con nosotras aprendiendo a cocinar, pues decirles que escriban una receta, la que más les haya gustado de todas las que hacemos. Y que se la enseñen a todos en su familia, para que nadie tenga pretexto para no ayudar a cocinar o lavar los platos.
En mi experiencia eso sí funciona, pues mis hermanos cocinan. Y desde muchachos ayudaron con todo en la casa, pues nadie quería que se le cargara a mi mamá. Ahora los tres somos chefs: uno en Estados Unidos, trabaja en un restaurante de chinos, mi otro hermano tiene su propio negocio de cocina aquí en el Centro y yo soy maestra de cocina.
Cuando haces bien tu trabajo porque te gusta le entras a todo, lavas platos, picas verduras, arreglas las mesas, limpias los baños, porque te da gusto trabajar. Y así hay menos violencia, porque nadie se siente superior a nadie y todo trabajo es digno.
Este texto es original y no sufrió modificaciones. Además las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosPaso a paso para obtener el Certificado de Vacunación COVID-19
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosConsulta cuándo podrás vacunarte contra el Covid-19, según tu edad
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosRegistro de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores; paso a paso
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosNueva ubicación de kioscos para pruebas COVID en la CDMX
-

 Sin categoríaHace 2 años
Sin categoríaHace 2 añosAsí se tramita el cambio de la tarjeta de pensiones por la del Banco del Bienestar en la CDMX
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosCDMX y Edomex a semáforo rojo; suspenden actividades no esenciales
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosGobCDMX realiza padrón de rezagados en vacunación contra COVID-19
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 años¿Cómo registrarse para recibir la vacuna anti COVID en CDMX?