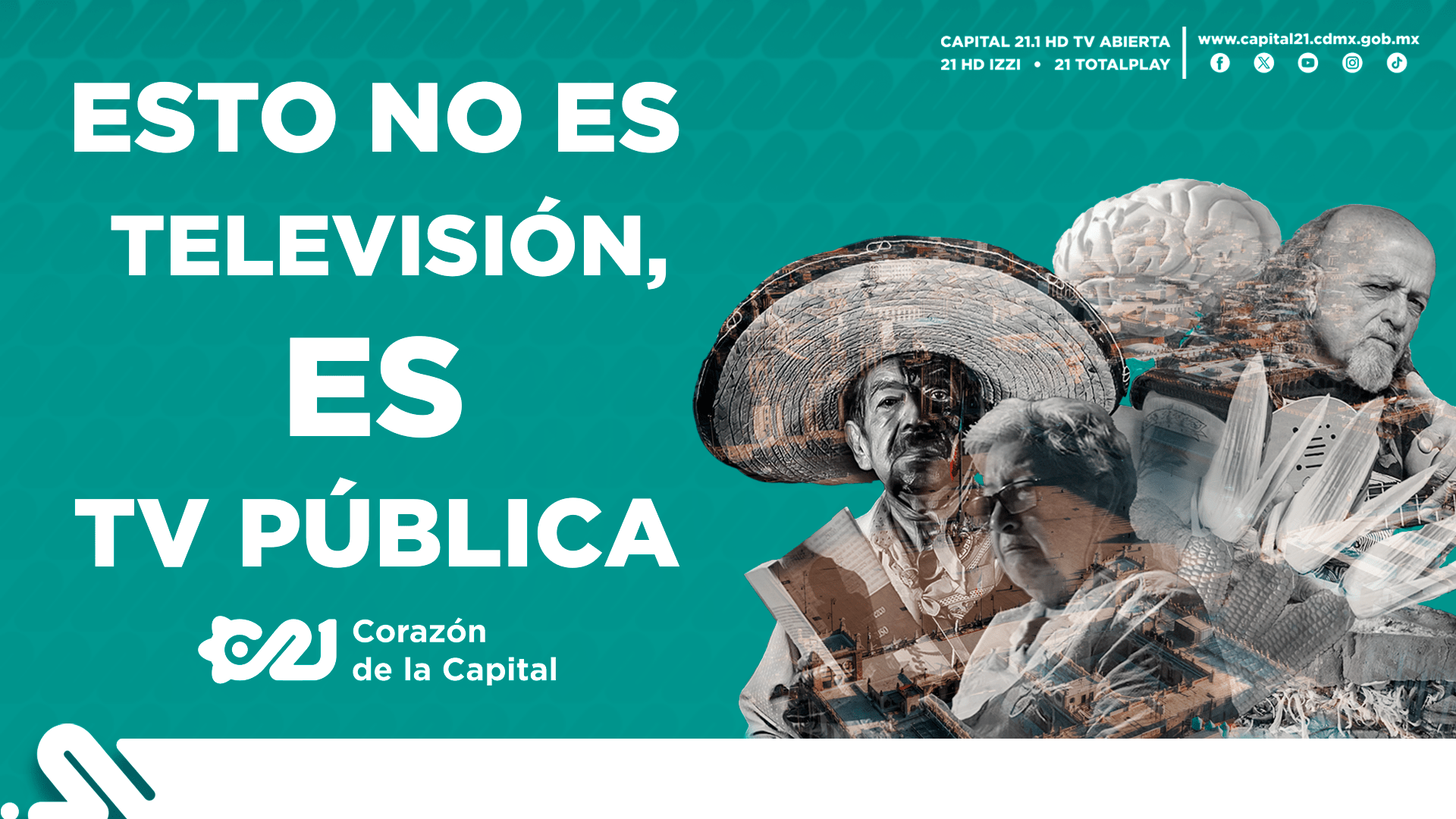Opinión
Cartas al Centro Histórico | El hombre indescifrable
“Habitar un espacio del Centro Histórico fue toda una experiencia detonadora de sensaciones y emociones diversas”

Llegué a vivir al Centro Histórico de la Ciudad de México en el año 2008, en la avenida 20 de noviembre, exactamente a cinco cuadras del Zócalo.
El edificio se encontraba entre dos tiendas de ropa a unos cuantos pasos del Hospital de Jesús. La puerta de la entrada era tan pesada que cuando se cerraba detrás de ti, dejabas de escuchar inmediatamente el ruido de la calle. Tenías que recorrer cuatro pisos para llegar al departamento. La parte baja del edificio regularmente olía a humedad y se colaba un aire frío por las hendiduras de las ventanas que se sentía conforme ibas subiendo las escaleras.
Habitar un espacio del Centro Histórico fue toda una experiencia detonadora de sensaciones y emociones diversas. En el día lo que más llamaba mi atención era la prisa con la cuál las personas acudían a la infinidad de comercios, parecía que se encontraban en una fiesta, que aunado a los gritos de los vendedores promocionando sus productos, aquello se convertía en una desbordada convivencia.
De noche todo cambiaba drásticamente, las calles resaltaban su elegancia con la luz cálida de sus lámparas y la majestuosidad arquitectónica resultaba bellamente abrumadora. De alguna forma se sentía que el tiempo avanzaba de una forma más pausada.
Solía hacer mis caminatas durante el día, me encantaba explorar las calles y encontrarme maravillada con plazas, vecindades, iglesias y negocios de todo tipo, ¡cortaban el cabello en la calle y además los depilaban! Me gustaba imaginar cómo sería la vida en estos lugares siglos atrás, cuando los caminos eran de tierra y el agua los delimitaba. Siempre me ha resultado fascinante la conformación y traza de las ciudades, pensar que esta zona estaba rodeada por agua, con sus inmensos centros ceremoniales es apasionante.
Resulta bastante curioso que muchos de los lugares emblemáticos se mantengan aun con el transcurrir de los años, las joyerías de la calle Madero, las cantinas como la Peninsular o la calle de las boticas ahora transformadas en farmacias de la calle 5 de febrero.
Es ahí, en alguna de estas calles que rodean a la plancha del Zócalo capitalino, donde lo vi por primera vez, muchas otras veces le encontré deambulando por el Centro Histórico. No sé cuánto tiempo tendría viviendo en la calle, parecía de unos treinta y tantos años, solamente por decir una edad; porque es difícil adivinar el paso de los años en unos ojos que no te miran con detenimiento. ¿Qué habrá pasado para que este hombre viva de manera itinerante?
La misma escena era recurrente: cabizbajo, delgado, cabello enmarañado, ojos pequeños, piel castaña, la mayoría de las veces lo veía sentado muy cerca de sus pertenencias y portaba varias capas de ropa para protegerse del frío. Mi atención se iba principalmente hacia sus manos pequeñas, en los breves minutos en los que tenía oportunidad de verlo, quería aprovechar cada instante, como tomar una fotografía en donde pudiera describir cada uno de sus detalles posteriormente.
En sus palmas tenía una libreta, a lo lejos podían verse las manchas en las hojas y las ondas irregulares que se marcan cuando se moja el papel. Su mano derecha no dejaba de escribir o tal vez dibujar cosas dentro de ella. ¿Será su primer cuaderno o tendrá algún otro oculto entre sus cosas? Me preguntaba.
Hubo una época en la que estuvo viviendo en la entrada de una casa abandonada, yo solía pasar todos los días por ahí cuando iba de camino a la escuela. Siempre lo veía concentrado en su libreta, de repente levantaba la cara y sonreía como acordándose de algo.
Un día decidí acercarme más de lo normal, aprovechando que él estaba sentado en una de las bancas de la plaza que quedaba frente a su hogar y me quedaba totalmente de espalda. Alenté mis pasos, acomodé mi mochila, bajé la mirada y ahí estaba ante mí el misterio finalmente revelado.
El cuaderno era de piel negra con una cinta que dividía las hojas amarillentas, como esos separadores que tienen algunos libros. Dentro de él alcancé a ver una forma de escritura muy extraña: dibujos, símbolos, letras y formas geométricas. Todas distribuidas de tal manera que parecían letras que formaban palabras, frases y párrafos enormes. ¡Mi cabeza estalló! estaba siendo testigo de la presencia de un código de escritura completamente indescifrable.
Me maravilló el no poder entender ni uno solo de sus trazos, entre cada frase había pequeños garabatos, esos que uno hace para despejar la mente o soltar la mano cuando está aburrido. El código supuse que había sido creado en su cabeza, tal vez para que ninguna entrometida como yo pudiera descifrarlo. Recordé a mis amigas de la secundaria, que juntas inventamos un alfabeto para escribirnos cartas. Así nadie podría descubrir nuestros miedos de adolescencia o el gusto por alguno de los chicos de la escuela.
Pasaron varios meses hasta que el hombre con el alfabeto inescrutable desapareció de mi vista. Hace muchos años dejé de vivir en el Centro Histórico de la Ciudad de México; sin embargo, cuando cierro los ojos aún puedo recordar con nitidez los trazos de este sujeto y pienso que tal vez ande por ahí contando historias, compartiendo nuevas formas de escritura, explorando otros mundos o dándole inspiración a otra mujer frente a la computadora.
Este texto es original y no sufrió modificaciones. Además las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Cartas al Centro Histórico | Nueva crónica marxiana
“Tal vez, de esa fue la manera en la que, mitad destino mitad decisión propia, llegué hace algún tiempo a la Casa Manzanares. Un espacio centenario, de gruesos muros y largas historias”

Hizo ya tiempo que se está colonizando Marte exitosamente, buena nueva. En 2010 se fundó la AEM (Agencia Espacial Mexicana) que tuvo en 2016 un presupuesto de más de 90 millones de pesos. El costo presupuestal de atender al compromiso para erradicar la pobreza extrema en México sería muchísimo más alto. Pero claro, siempre fue más fácil y divertido decir “estuvimos participando en la carrera espacial” que, “estuvimos erradicando la pobreza”. Además, México necesitaba tener satélites. Porque si no perdería dinero.
¿Combatir la pobreza? ¿Costo-beneficio? ¿Podría yo hacer algo en contra de la carrera espacial y/o la pobreza? Este tipo de reflexiones y otras algunas cuantas más, tal vez me condujeron por los caminos del teatro. El teatro me llevó al trabajo con el cuerpo y éste me paseó por los caminos de la acrobacia y los malabares. Después por los senderos de la docencia, la exploración y hoy de la escritura.
Tal vez, de esa fue la manera en la que, mitad destino mitad decisión propia, llegué hace algún tiempo a la Casa Manzanares. Un espacio centenario, de gruesos muros y largas historias, “primer casa habitación de la ciudad de México”; que pre pandemia, recibió a niños y niñas de casi todas las edades, vecinos del área de La Merced, aquí por el mero centro de la ciudad. Pero para mí se convirtió como una expedición a otro planeta puesto que era un área bastante desconocida para mí y para algunos más.
Día Cero: Me comentan.
—¿Quieres dar un taller? Es para niños.
—¿Qué tipo de niños?
—Creo que es en La Merced, hijos de las prostitutas y de los que atienden los puestos del mercado.
—Mmmm (pensé)… sí, claro que sí.
Recuerdo y trato de recordar, pero me es difícil. Llegaron unos mensajes. Claro, de una alegre mujer, redondita y de cabello chino color castaño que, por cierto, después me enteraría que es mi vecina. En ese momento ella era la encargada. Me contaba de los pormenores y, como ya era costumbre en 2019, se me hizo llegar la “ubicación” por “What’s”. A cambio me pedía tanto plan de trabajo, como CV y una junta en las instalaciones de la “Casa Manzanares”. La famosa “CASA MANZANARES”.
Día uno:
Aquel día de la junta, muy probablemente en abril o tal vez marzo, transporté mi persona en el “transbordador espacial subterráneo metro” hasta el Zócalo capitalino, de ahí tomé a pie por Corregidora y decidí dar vuelta en la “segundo callejón de Manzanares”, grave error, estaba por atravesar un pequeño hoyo negro, bueno, pero salí avante. Recordé que ese día no me pasó nada, pero me dio mucho miedo, eso sí. Y finalmente llegué, amarticé, me detuve frente a una gran puerta de madera en la mera esquina de la calle Manzanares, que es la prolongación de Venustiano Carranza en el primer cuadro de la ciudad y el “tercer callejón de Manzanares”.
Ya me había tomado el tiempo de revisar por la web alguna información. Parecía ser que era una casa tipo “Matusalén”, con más de 400 años de historia. Y al haber entrado yo quedé erguido ahí, contemplaba la casa, y tuve mi primera vez con ese maravilloso edificio. Dentro de esta primera exploración pude divisar por ahí, en medio del patio, una lápida de un “quién sabe quién”, que debe estar guardada. Recorrí todos los salones y dimensioné su pasado. Observé las paredes blancas que habían sido recién remodeladas. Había colonizado Marte.
Día dos:
Conozco a los maestros compañeros, a Emma, a Ximena, a Zudy, a Víctor, a Nare y a Max, entre muchos otros. Y prontamente me doy cuenta ante el reto de proporcionas “dantescas” que estaba frente de mí. De cierta manera yo era el marciano que exploraba una galaxia totalmente desconocida.
Día tres:
Me ahogo, me asfixio con la densa atmosfera de este relativamente hostil lugar, pero ya nos hemos acostumbrado, los chicos y yo, a la densidad de este planeta, la cual se nutre en el acto de quitarnos los zapatos para hacer nuestras acrobacias.
Día diez:
Comienzo a fluir con el espacio, nos hemos refugiado en el riguroso trabajo del salto de cuerda, que nos proporciona competitividad, atención y demanda de energía extrema.
Día cien:
Aquí es donde realmente aparece nuestro amigo protagonista de estas expediciones. Lo primero que resalta de él es su confianza y su manera de hablar.
—Hola profe ya se la sabe, aguante “vaaaara” maestro. Chale ¿No tiene 10 baros que me preste “maistra”? Es que no he comido. “Horita” organizo todo no se preocupe.
Un ser de mediana edad, tal vez 10 o 11 años, regordete y con los pelos de lanza, casi siempre con sudadera y las manos en las bolsas, definitivamente buena persona. No conozco a su madre pero tengo la impresión de saber quién es. Una señora que trabaja en una galaxia cercana, un mercado aledaño de puestos de belleza y cosmética interestelar. Una señora de grandes pestañas y proporciones amplias, grandes pestañas metalizadas dignas de las lunas de Saturno. Nunca me la han presentado, pero yo sé que es mamá de Max, no me cabe duda.
—Max, ten cuidado con el Bastón.
—Ay maestro como da lata.
—Ya basta Max, puedes lastimar a alguien.
—Ya profe ¿Por qué me quita el bastón? Démelo.
Entonces Max se abalanzó sobre mí con la finalidad de obtener el bastón antes confiscado, nada más que hábilmente y a velocidad supersónica tuve a bien evadirlo firme y contundentemente con la palma de la mano. No sé qué pasó, pero Max salió revotando y cayó en la superficie planetaria, en los cuadritos de fomi que recubren algunos de los salones. Evidentemente a cada acción pertenece a una reacción. La tercera de Newton.
—Hijo de tu “tal por cual”. Ahora si va a ver, ya te la pelaste carnal, le voy a decir a mi primo y se va a hacer cargo de ti, ya valió, ya valió neta.
—Ya cálmate, Max, luego hablamos.
Y me fui, al acabar mi clase, un poco triste y preocupado a mi casa, francamente angustiado. Pensando que ahora me había ganado mi “Bullying” personal o ¿sería yo el tal “Bullying”? Pensaba, más que sentirme en peligro, que ese pequeño niño ya no me iba a perdonar y que al contrario de cómo es planeado, en vez de apoyarlo lo estaba decepcionando. Cabizbajo y meditabundo, un poco taciturno, así es cómo pasó mi fin de semana entero. Pero llegó entonces el día de la nueva expedición, presentarme a mi clase de nuevo.
Día ciento uno:
Llegué con miedo, no por los primos de Max, sino por la agreste sensación de ser odiado por un infante. Entonces vi a Max y sin bacilar fui a querer conciliar mi problema, debo aceptar temeroso todavía.
—Maestro le pido una disculpa.
—¿Sí, de verdad Max, de qué?
—No pos, de ese día.
—Max, amigo, yo también te pido una disculpa, no te quise empujar, pensé que te habías enojado.
—Yo pensé que usted se había enojado, profe.
Entonces comprendí que Max y yo éramos iguales, humano y extraterrestre, extraterrestre y humano. Él tal vez también se fue a casa temeroso de perder un ¿amigo? que lo ha estado acompañando estos últimos meses. Entonces sentí como mi alma descansó y tal vez también haya descansado la de Max. Quién sabe, quizás no hace falta “colonizar” Marte, hace falta “colonizar” la tierra y nuestros corazones también. Gracias Max.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Cartas al Centro Histórico | Mo…
“Pienso que un par de líneas no podrían dar cuenta de la vida de Mo, de lo crudo de su historia y de cada una de las veces que dejaba entrever con sus gestos todas las violencias que la atravesaban”
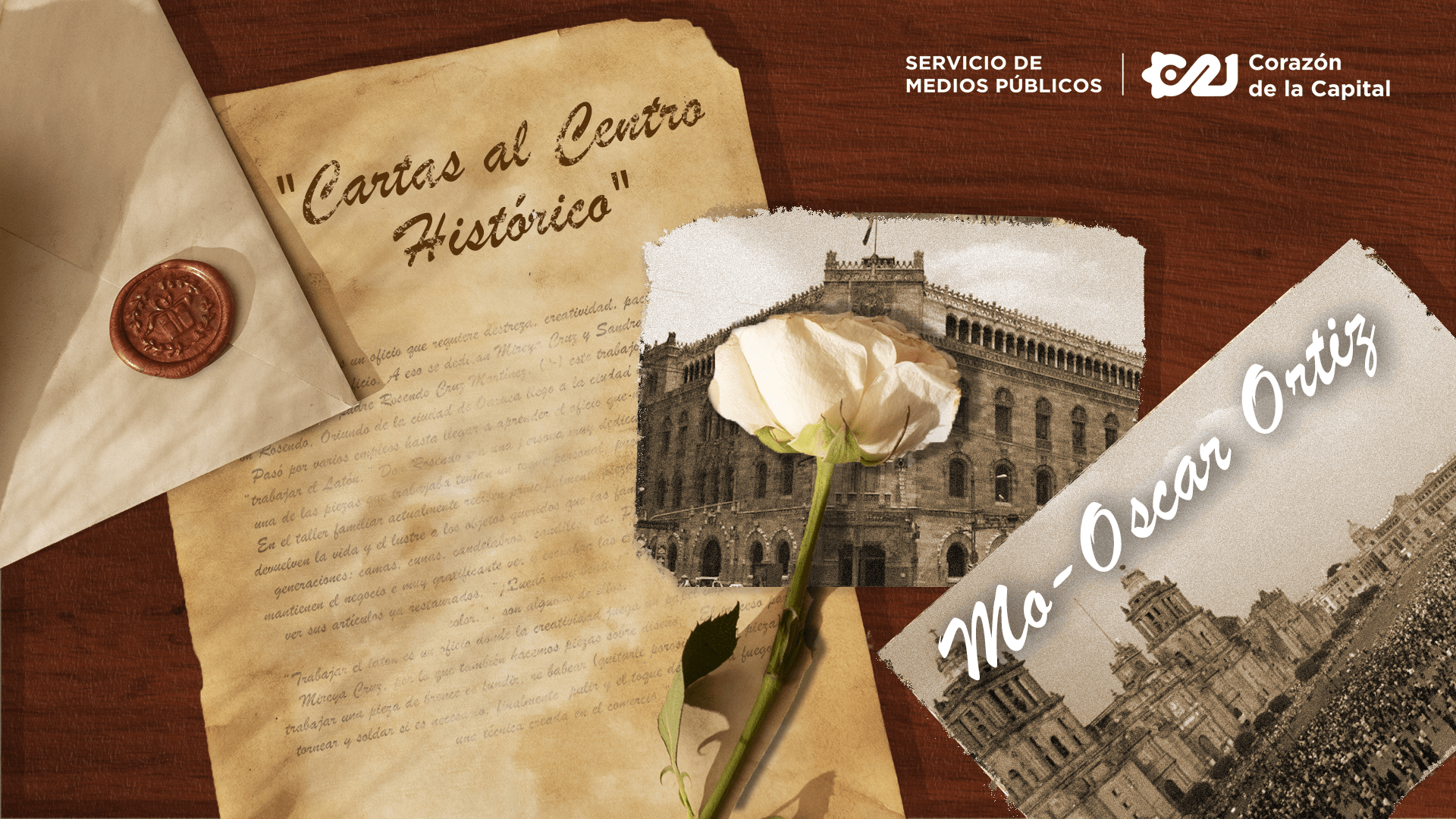
—¿Cómo dices que te llamas?
—Mo
—¿Mo?
—¡Mo!
—¿Quieres una mandarina?
—¡Mo!
Conocí a Mo apenas dos semanas después de comenzar a trabajar en Manzanares. En aquellos días éramos a menudo rebasados por la cantidad de niñas y niños que llegaban a la casa debido a las vacaciones. Cada mañana, más puntuales para dejarlos que para recogerlos, los padres llegaban a Manzanares para entregarnos a sus hijos, despidiéndose distraídamente de ellos para después salir deprisa a sus lugares de trabajo.
Mo y su familia regresaban a la ciudad después de haber pasado una larga temporada en casa de su tía, creo que en el Estado de México. Entró corriendo con sus chanclitas rosas y con las manos sosteniendo sus pantalones, que siempre le quedaban grandes, se abrió paso entre un montón de niños que se arremolinaban alrededor de la bolsa de fruta que en aquel momento me encontraba repartiendo, empujó a un niño más grande que ella y le gruñó a otros tantos hasta que logró acercarse para exigir dos mandarinas.
—Mo, por favor no le pegues a Celia
—¡Mo!
—Espera tu turno para saltar la cuerda
—¡MOOOOOOOOOO!
—¡Maestro, Mo siempre quiere que le hagan caso!
Yo observaba a Mo mientras masticaba con sus mejillas rellenas de gajos de fruta y los ojos cerrados por el goce. En realidad, no sabía si ese era su nombre, pero desde el principio quedó claro que aquellas dos letras significaban muchas cosas en su mundo. Mo para pedir agua, Mo para decir su edad, Mo para avisar que quería ir al baño, Mo era también su frase más amistosa y la forma que tomaba su llanto. Con el tiempo, todas las niñas y niños se acostumbraron a llamarla Mo y a temer sus arrebatos de enojo, que después de un par de días ya eran su firma personal.
—¡Maestro! ¡Mo se volvió a comer mis papas!
—Mo
—¿Por qué dices eso? Se las pudo haber comido cualquiera, te dije que cerraras bien tu mochila.
—¡Pues lo digo porque Mo tiene las manos llenas de chilito, mire nomás maestro! ¡Castíguela!
—¡Mo!
La comida era siempre un tema delicado con Mo. Si alguien llegaba a descuidar sus alimentos durante el día, era probable que no volviera a verlos nunca más y encontraría, en cambio, un rastro de migajas y mochilas abiertas desperdigadas por el suelo. Por supuesto, muchas veces la encontré saqueando los cajones de la oficina, donde solíamos guardar algunas bolsas de golosinas que repartíamos como premios al final del día. Su barriga hinchada y su cara a la vez desafiante y tierna siempre delataban sus fechorías.
—¿Me ayudas a repartir la comida con los demás, Mo?
—¡Mo!
—¡Gracias!
—Maestro, ¿ya vio? ¡Mo está ayudando a repartir las galletas!
Pienso que un par de líneas no podrían dar cuenta de la vida de Mo, de lo crudo de su historia y de cada una de las veces que dejaba entrever con sus gestos todas las violencias que la atravesaban. No podría transmitir tampoco el miedo que me daba verla marcharse y no saber si la volvería a ver al día siguiente. La seguía con la mirada mientras ella corría hasta la esquina de la calle y se metía en la cantina disfrazada de lonchería, donde su madre trabajaba. Cuando pasaba por ese sitio al final de la jornada, siempre la veía llorando, jalando la pierna de su madre, sentada en medio de la acera, o en las piernas de algún extraño.
Dejamos de ver a Mo un día en que el mundo se paralizó y nadie pudo volver a salir de su casa. Durante algún tiempo supe, gracias a Moisés, el señor que cuida la puerta de Manzanares, que ella y sus hermanos iban todos los días al edificio con la ilusión de entrar, sólo para encontrarse con un portón cerrado y la promesa de que pronto regresarían los talleres. Pero sólo fueron algunas semanas, después no volvimos a tener más noticias.
Ayer regresé a Manzanares. Recorrí el camino con la mirada atenta, esperando encontrar algún rostro conocido o escuchar alguna risa familiar entre el barullo cotidiano de la zona. Cuando pasé al lado de la cantina no alcance a ver a nadie, si acaso algún viejo con la mirada perdida en su vaso de cerveza. Moisés me recibió con la noticia de que Mo y su familia se habían marchado a Oaxaca desde hacía dos meses. Nadie supo decir a ciencia cierta con quién se habían ido o quién los esperaba allá. Si este tipo de escritos exigieran un final apropiado definitivamente no sería este. Es por eso prefiero quedarme con el sonido de sus pasos corriendo en los salones y con las notas de su risa cuando se entregaba sin miedo a su infancia.
—Mo, ¿quieres construir una casa?
—Emma, maestro, me llamo Emma.
Este texto es original y no ha sido modificado. Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
Opinión
Cartas al Centro Histórico | ¿Qué hacer con tanta violencia?
“Así hay menos violencia, porque nadie se siente superior a nadie y todo trabajo es digno”

En el mundo de la cocina somos muchas mujeres. Todas estamos acostumbradas a que nuestro papel puede estar en los fogones. Y pues eso es bonito si te gusta cocinar y nadie te obliga a hacerlo. Pero no siempre es así: muchas veces escuchamos a compañeras que pues la verdad preferirían hacer otra cosa pero no le dieron una oportunidad.
A mi me sucedió con lo de la belleza, quería aprender a peinar, hacer bases, tintes, uñas, maquillaje y pues tuve la oportunidad de hacerlo. Trabajé un tiempo en La plaza de la belleza en La Merced. Y luego por gusto regresé a la cocina a un restaurante también en el Centro Histórico.
Pero creo que el problema viene de la familia, ahí los padres y los hermanos pues terminan obligando a las mujeres a hacer lo que ellos no saben o no quieren hacer. Y por eso a nosotras nos ponen a cocinar, a lavar los platos o a lavar la ropa y luego a planchar. Y también a hacer la limpieza. Pero todo eso pasa no porque nuestros parientes sean malas personas, sino porque no pensamos si eso está bien o mal y solo por inercia lo hacemos.
Así que yo propongo hacer como una ronda, platicar con las alumnas y los alumnos de las clases. Todos usamos el Metro. Y pues ahí hay unos anuncios que hablan de violencia contra las mujeres. Hay uno que me parece bien claro, pues está un hombre viendo la tele sentado en su sillón y su mujer está lavando los platos. Y la frase dice: “creer que eso es cosa de mujeres es violencia.” Y pues es verdad: ¿Por qué solo tenemos que hacerlo nosotras por ser mujeres? Así que pienso preguntarles a las mujeres si eso que muchas viven está bien o mal y por qué. Para que vean que en realidad es un problema si creen que eso debe de ser así.
Y pues buscarle soluciones al problema. ¿Cómo podría ser diferente? ¿Cómo te sentirías cómoda? ¿De que serviría que se repartiera entre todos el trabajo de la casa?
Y pues ya que están con nosotras aprendiendo a cocinar, pues decirles que escriban una receta, la que más les haya gustado de todas las que hacemos. Y que se la enseñen a todos en su familia, para que nadie tenga pretexto para no ayudar a cocinar o lavar los platos.
En mi experiencia eso sí funciona, pues mis hermanos cocinan. Y desde muchachos ayudaron con todo en la casa, pues nadie quería que se le cargara a mi mamá. Ahora los tres somos chefs: uno en Estados Unidos, trabaja en un restaurante de chinos, mi otro hermano tiene su propio negocio de cocina aquí en el Centro y yo soy maestra de cocina.
Cuando haces bien tu trabajo porque te gusta le entras a todo, lavas platos, picas verduras, arreglas las mesas, limpias los baños, porque te da gusto trabajar. Y así hay menos violencia, porque nadie se siente superior a nadie y todo trabajo es digno.
Este texto es original y no sufrió modificaciones. Además las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de Capital 21 o C21Noticias
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosPaso a paso para obtener el Certificado de Vacunación COVID-19
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosConsulta cuándo podrás vacunarte contra el Covid-19, según tu edad
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosRegistro de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores; paso a paso
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosNueva ubicación de kioscos para pruebas COVID en la CDMX
-

 Sin categoríaHace 2 años
Sin categoríaHace 2 añosAsí se tramita el cambio de la tarjeta de pensiones por la del Banco del Bienestar en la CDMX
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 añosCDMX y Edomex a semáforo rojo; suspenden actividades no esenciales
-

 Sin categoríaHace 3 años
Sin categoríaHace 3 añosGobCDMX realiza padrón de rezagados en vacunación contra COVID-19
-

 Sin categoríaHace 4 años
Sin categoríaHace 4 años¿Cómo registrarse para recibir la vacuna anti COVID en CDMX?